En los diez días que acabo de pasar en Japón a menudo me sentí totalmente perdido con el idioma. Claro, qué sorpresa, si no hablo japonés, a pesar de que tengo cara de japonés, según algunos. A lo que me refiero es a la sensación de estar perdido, sin referencias sólidas, analfabeto, incapaz de descifrar el mundo. De nada me servía distinguir entre los tipos de escritura del japonés si no sabía cómo leer ninguno de ellos.

Nunca antes me había visto en aprietos similares. En Marruecos, Europa sigue a la vuelta del estrecho de Gibraltar; todavía quedan vestigios coloniales y en las grandes ciudades muchos letreros y los nombres de las calles están en francés o en castellano, medio borrados, es cierto, pero todavía descifrables. En Grecia, el alfabeto entra fácilmente si uno hace un par de ajustes mentales. Al ir leyendo por la calle uno descubre que ha estado hablando en griego toda la vida: la distancia entre apotheke, botica y bodega no es insalvable; existe una cercanía inamovible, umbilical, a la farmacia-pharmakeia ancestral.
Es distinto en Japón. Europa y el resto del mundo se siente tan lejos y está tan lejos de la realidad lingüística japonesa. No hay puntos de referencia reconocibles. Uno de los primeros cronistas europeos decía, perdido en la traducción, que los japoneses «leen y escriben como chinos y en la lengua parecen alemanes». Quise refugiarme en la idea de que el inglés es una lingua franca mundial, pero pronto me di cuenta de que estaba muy equivocado. En Japón se habla menos y peor inglés que en Chile, lo que da una idea de lo desamparado que uno puede estar entre esta gente tan monocultural. La amabilidad los lleva a decir «chotto dake» (un poquito) cuando uno pregunta «Do you speak English?» y el amor propio los obliga a hacer como que hacen el esfuerzo, pero la verdad es que no pasan más allá de un repertorio de cortesía pronunciado de manera extrañísima. Por supuesto que hay excepciones. Conocí a japoneses y japonesas valientes que se atreven a traducir a Bolaño, a Mistral, a Neruda; el Instituto Cervantes de Tokio rebosa de actividades, hay por ahí algún joven japonés que ha perfeccionado el «cónchetumare» para exorcizar un costalazo. Son una ínfima minoría, como también son pocos los extranjeros que logran dominar todos los protocolos expresivos del sistema lingüístico japonés. Ningún otro idioma me ha dado la impresión de ser eso: un sistema imbricado, amarrado con firmeza a su circunstancia social. De ahí, tal vez, que los extranjeros que mejor lo hablan tienen o han tenido lazos íntimos, serios, de familia, con japoneses.
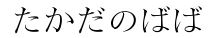
Con el correr de los días en Japón me fui despabilando y fui capaz de reconocer uno que otro símbolo. Me di cuenta de que el nombre de la estación de metro tokiota Takadanobaba, por ejemplo, se escribe en kanji (sistema chino) o en hiragana (sistema silábico japonés), como se ve en las ilustraciones. Con el kanji, es imposible terciárselas a menos que uno haya estudiado el sistema. A partir del hiragana, en cambio, se puede empezar a deducir que «Takadanobaba» debería tener dos símbolos iguales al final y, claro, ahí están, nítidos: «ba-ba».

Y quedan cuatro sílabas que uno puede ir reconociendo en otras partes (si es que antes no se queda ciego o se le parte la cabeza de una migraña por el esfuerzo). Los otros dos que pongo son para «sushi» y el distrito de Shinjuku, que comparten el símbolo «shi». A ver si lo ven. En todo caso, todo sistema de representación gráfica de los sonidos tiene que ajustarse a la realidad de su pronunciación. Para los hispanohablantes, de nada nos servirá identificar «sushi» si lo pronunciamos «suchi».

Buscando a Godzilla, yo sabía que debería preguntar por «Gojira», pero no sabía el detalle fonético ni la acentuación correcta, hasta que un japonés, viendo mi desesperación, le achuntó y dijo algo más parecido a: «gúdzira!». Y claro, uno da por sentado todo el trabajo que toma acercar, en cualquier lengua, lo hablado con lo escrito. El «escriuo como haulo» es siempre falso.
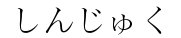
Toda la vida me han confundido con japonés, por culpa del Estrecho de Bering, supongo, que hace unos cuantos miles de años fue el puente entre Asia y América por donde transitó alguna parentela mía. Una vez una señora en Cambridge, al verme con mi toga de graduación, se acercó y me hizo reverencias a la vez que me hablaba en japonés. Al ver mi cara de asombro, su sobrina me explicó que la señora había querido felicitarme porque creyó que yo era nipón. Les di las gracias y les dije que no era japonés. «Ah, debe ser japonés-americano», dijo la señora. «No, soy de Chile», les dije. «Oh, Chire, Chire», exclamaron, y después de un par de reverencias y disculpas, se fueron. En un museo de Tokio me pasaron el tour grabado en japonés, sin detenerse a preguntar, a pesar de que mi barba canosa me debería haber identificado como gaijin, la palabra para «extranjero» que también puede significar «desconocido». Le hice empeño a usarlo, pero no entendí ni palote y tuve que ir a devolver el aparato y cambiarlo por uno en cristiano, o en griego que fuera.

Suena bien «gúdzira». Podría servirnos para bautizar algo raro, pero no se me ocurre qué. O tal vez sí. Los chilenos con cara de japonés no son pocos: esos serían los «gúdziras». Bonita crónica del viaje.